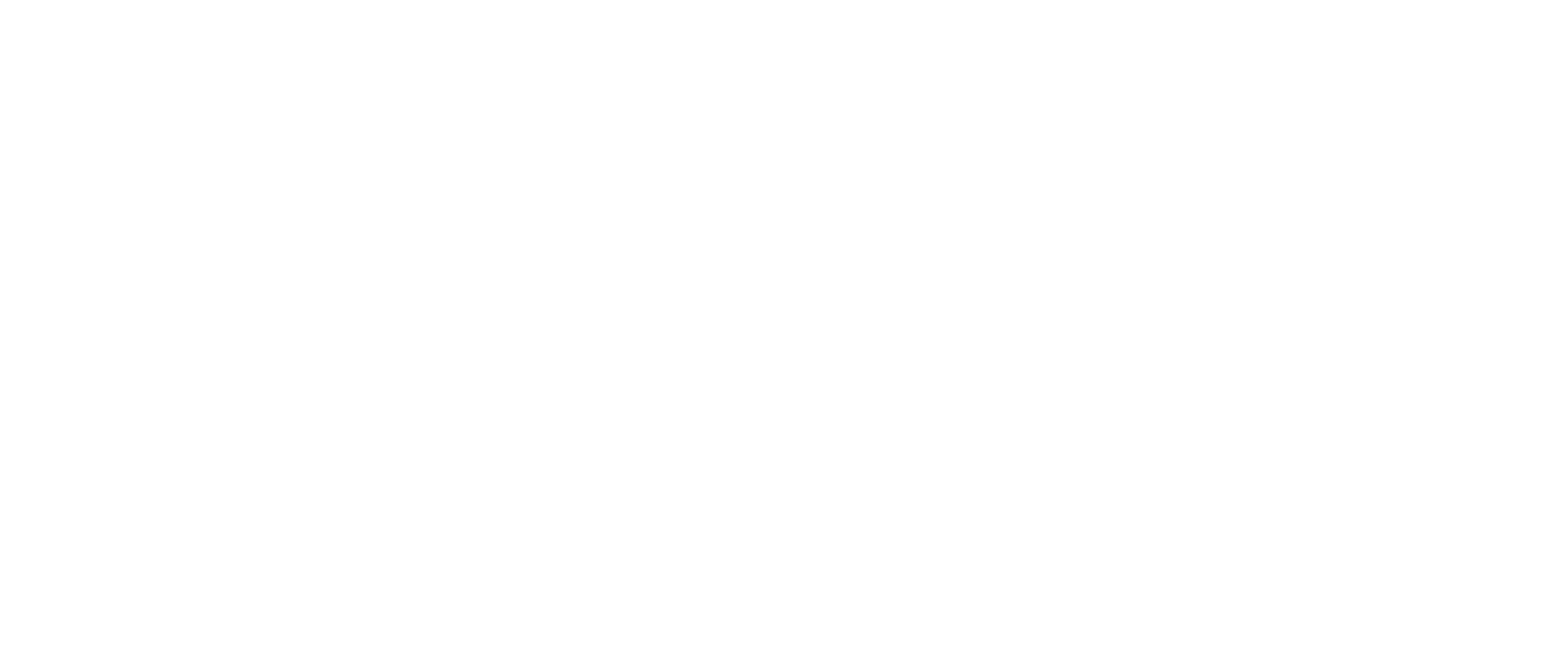Milen Antonia Norambuena Saldías, Cientista Familiar, Universidad Finis Terrae.
(Cerebro y Ética del Cuidado Familiar – Imagen creada por OpenAI con DALL·E para Revista ALTUS, edición XXI, octubre de 2025).
Resumen
Desde una óptica bioética, este artículo analiza la conexión entre la ética del cuidado familiar y la neurodivergencia, señalando tensiones relacionadas con la autonomía, la justicia y la igualdad en el acceso a apoyos. Se propone el deporte inclusivo como un ámbito social transformador que favorece la participación activa, el bienestar y la visibilidad de las personas neurodivergentes.
Introducción
La variabilidad neurológica, entendida como las distintas formas de procesar, percibir, aprender y socializar, constituye un rasgo fundamental y constante en los seres humanos. Dentro de esa diversidad, la neurodivergencia alude a configuraciones neurológicas que se apartan de lo considerado “típico”, como ocurre en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o el Síndrome de Tourette.
A lo largo de la historia, estas diferencias fueron abordadas desde un enfoque clínico-patológico, lo que derivó en prácticas sociales y políticas orientadas a la corrección y la normalización. Sin embargo, desde la década de 1990, gracias a la contribución de la socióloga autista Judy Singer, emergió el concepto de neurodiversidad, que propone una comprensión inclusiva de la cognición humana. Este cambio de perspectiva permitió revalorizar la neurodivergencia, entendiéndola no como una deficiencia, sino como una manifestación legítima de la diversidad humana, con implicancias directas para el cuidado y la participación social (7).
En este marco, la ética del cuidado se presenta como una herramienta analítica clave para examinar los desafíos que enfrentan las familias al acompañar a personas neurodivergentes, en relación con la dignidad, la autonomía y la justicia social. Este artículo se sitúa en esa intersección, proponiendo al deporte inclusivo como un espacio privilegiado para promover la equidad, fortalecer los lazos familiares y favorecer la plena participación social de las personas neurodivergentes.
Neurodivergencia y Ética del cuidado
Las familias asumen múltiples roles: cuidadores, gestores de tratamientos médicos, mediadores educativos y defensores sociales. El cuidado no debe recaer exclusivamente en la familia, sino que debe distribuirse equitativamente entre el Estado, las comunidades y las instituciones (2 y 4).
La ética del cuidado familiar requiere reconocer el desgaste físico y emocional que implica la atención a personas neurodivergentes, al tiempo que demanda una postura respetuosa y libre de estigmatización hacia quienes presentan diferencias cognitivas (4). En este marco, resulta fundamental garantizar el acceso a apoyos especializados académicos, médicos y psicológicos, así como a recursos terapéuticos específicos, como terapia ocupacional o del lenguaje, que faciliten el desarrollo integral de la persona. Asimismo, la implementación efectiva de políticas públicas, como la Ley N° 21.545 (Ley TEA) en Chile, constituye un elemento central para promover un modelo de cuidado equitativo, si bien esta legislación presenta alcances limitados frente a otras condiciones neurodivergentes, evidenciando la necesidad de un marco normativo más amplio e inclusivo que abarque la diversidad completa de necesidades de las personas y sus familias (5).
Deporte y neurodivergencia: Un enfoque inclusivo
En este contexto, el deporte aparece como una práctica social con potencial transformador. Tradicionalmente visto como un espacio competitivo y normativo, el deporte contemporáneo ha comenzado a abrirse hacia modelos más inclusivos, considerando la participación activa de personas neurodivergentes. Programas de deporte adaptado y experiencias inclusivas han demostrado beneficios no solo físicos, sino también sociales y emocionales.
Desde una perspectiva bioética, el acceso al deporte debe entenderse como un derecho humano, asociado al desarrollo integral, la salud y la inclusión. La participación en la vida cultural y social, incluyendo el deporte, constituye un derecho humano fundamental (6). La educación y la participación social deben garantizar la inclusión y equidad para todas las personas, reconociendo la diversidad funcional y cognitiva (8). Asimismo, el Comité Olímpico Internacional enfatiza que el deporte debe ser accesible e inclusivo para todas las personas, independientemente de sus capacidades, como parte de la promoción de los derechos humanos (3).
Tal como plantean Capano y Ubach, los entornos que promueven la parentalidad positiva pueden potenciar habilidades socioemocionales mediante el deporte, reforzando vínculos familiares y comunitarios. Asimismo, la participación en actividades físicas inclusivas puede fomentar el respeto a la autonomía de las personas neurodivergentes y su autorrealización (1).
Negar la participación deportiva a personas neurodivergentes por falta de adaptaciones, formación del personal o estigmas constituye una forma de exclusión estructural que compromete su derecho a la igualdad de oportunidades y a la participación plena en la sociedad.
Conclusiones
El cuidado ético de las personas neurodivergentes requiere un compromiso colectivo que trascienda lo privado. Las políticas públicas, los sistemas educativos y los entornos deportivos deben adoptar enfoques que promuevan la equidad, la participación activa y el respeto por la diversidad. En este sentido, el deporte no solo debe ser accesible, sino también una herramienta de visibilización y empoderamiento para quienes han sido históricamente marginados por sus diferencias.
En tiempos donde urge construir una sociedad más justa e inclusiva, no hay espacio para la estigmatización ni la exclusión. La neurodivergencia, lejos de ser una barrera, es una oportunidad para reimaginar nuestras prácticas sociales, incluyendo aquellas relacionadas con el cuidado, la ética y el deporte.
Referencias
- Capano, A., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias Psicológicas, 7(1), 83–95.
- Centro Políticas Públicas UC. (2023). Sistema nacional de cuidados en Chile: consideraciones y desafíos. Pontificia Universidad Católica de Chile. https://politicaspublicas.uc.cl/web/content/uploads/2023/10/Articulo-Sistema-nacional-de-cuidados.pdf
- Comité Olímpico Internacional. (2023). Marco Estratégico sobre Derechos Humanos. https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Human-Rights/Human-Rights-Strategic-Framework-ES.pdf
- Bristol, M. M. (1987). Madres de niños con autismo o trastornos de la comunicación: adaptación exitosa y el modelo doble ABCX. Journal of Autism and Developmental Disorders, 17, 469–486. https://doi.org/10.1007/BF01486964
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2023). Ley N° 21.545. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1164569
- ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
- Singer, J. (2016). NeuroDiversidad: El nacimiento de una idea.
- UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf